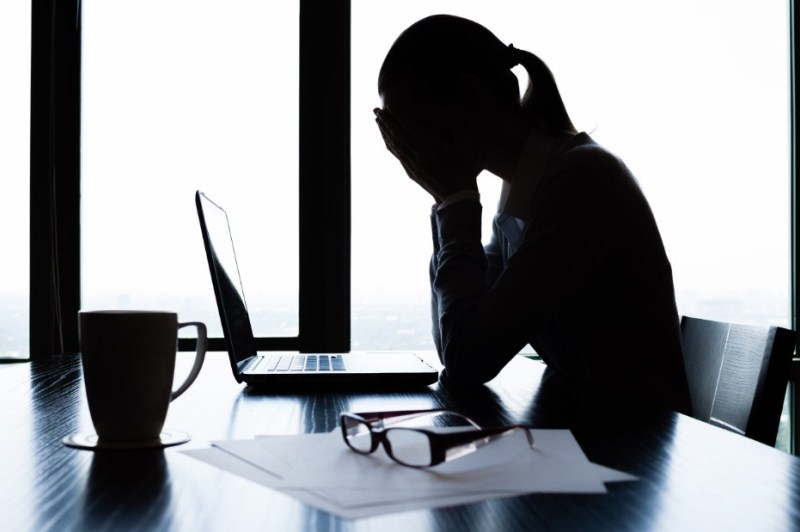El lugar menos pensado: el Poder Judicial. Allí donde se supone que todos conocen los derechos, las leyes; es decir lo que se puede y se debe hacer y lo que no. Es en ese mismo ámbito donde, según una encuesta interna, hay numerosos casos de hostigamiento y acoso sexual que se han convertido en una práctica común de violencia laboral en contexto de género y cuenta con una complicidad corporativa que lo mantiene debajo de la alfombra.
Los trapos sucios comenzaron a salir al sol gracias a un sondeo realizado por canales no oficiales con mujeres del Poder Judicial nacional y la Procuraduría General de la Nación, del que participaron más de 600 entrevistadas de todo el país.
En el programa de radio TENDENCIAS, la fiscal en lo criminal Mónica Cuñarro dialogó con el periodista Pablo Galeano y explicó cómo ideó, junto a la doctora Paula García, este cuestionario que protege los datos personales y fue respondido por integrantes de todo el sistema de administración de Justicia que refirieron haber sufrido acoso, hostigamiento sexual por parte de sus superiores varones sin recibir contención y con dificultades incluso para elevar la denuncia.
Pablo Galeano: La encuesta que ustedes realizaron sobre acoso sexual laboral en el ámbito judicial visibilizó el machismo dentro del Poder Judicial llegando a conclusiones terribles cuando sobre todo si se piensa en el ámbito en que ocurren. Se supone que es un ámbito en el que se conocen perfectamente cómo funciona la ley y cómo se deben respetar los derechos; sin embargo ¿qué es lo que pasa dentro del Poder Judicial?
Mónica Cuñarro: Lo novedoso es eso: cómo el Poder Judicial, resulta ser un espacio en el que, según muestra el sondeo, una gran cantidad de mujeres refirieron haber sufrido hostigamiento sexual conforme lo que dice la legislación vigente, siendo el acoso sexual lo más reportado. El Poder Judicial es un lugar donde se supone que se conoce la ley de violencia de género y los compromisos internacionales que la Argentina asumió como Estado, sin mencionar también la reciente ley sancionada del convenio de la OIT a la cual Argentina adhirió para erradicar toda forma de violencia de género en los ámbitos laborales.
Muchas de estas mujeres no lo denunciaron creyendo que era propio del devenir de la carrera y que era mejor callar o, en otros casos, quienes si lo denunciaron no obtuvieron la respuesta del sistema ni para prevenir ni para actuar, sino todo lo contrario, terminaron con daños emocionales.
PG: ¿Cómo surgió la idea de hacer este relevamiento?
MC: A partir de situaciones irregulares puntuales que llegaban a un chat de WhatsApp que tenemos un grupo de profesionales para tratar cuestiones de género, comenzamos a investigar qué ocurría en otros países y si existían relevamientos de algún tipo. Es por eso que nos contactamos con referentes internacionales para ver cuántas encuestas se habían realizado en el Poder Judicial y la respuesta fue “cero”. También nos encontramos con que en otros países el perfil de la mujer es la que trabaja en el ámbito privado, inmigrantes, mujeres jóvenes atacadas por su ex pareja; pero nunca el perfil cumple con el de una mujer que está dentro del sistema de justicia.
PG: ¿Y de allí surge la idea de realizar un relevamiento en la Argentina?
MC: Existe un chat de genero donde se suben fallos y jurisprudencias que se analizan.
Un día trascienden allí que dos colegas habían recibido palabras denigrantes y también otras situaciones, y también denuncias que eran invisibilizadas. Así se decidió hacer una encuesta anónima con datos personales al ver que no había ninguna dentro de la Procuración ni de la Corte. Hay que remarcar que nada de esto es fundacional, la doctora Carmen Argibay había iniciado un protocolo y, durante años, trabajó para prevenir y establecer instancias de conciliación en caso de que no se pudiera trabajar con los jueces. Desgraciadamente, por su fallecimiento repentino, todo se paró.
PG: ¿Existe en la Justicia una defensa corporativa con respecto a este tema? ¿Crees que las mujeres de la Justicia que son víctimas de esta situación piensan que tienen que enfrentarse a un sistema que no es funcional a sus necesidades?
MC: Yo creo que por un lado están las que se atrevieron y no obtuvieron respuesta. Solo fueron trasladadas de área y estigmatizadas como si fueran un objeto y esto significa un problema adicional en sus carreras. Creo que las que dicen que tienen desconfianza es porque saben que un hombre, tras ser acusado repetidas veces, lo único que hace es ascender.
PG: A eso me refería con “defensa corporativa”
MC: Claro. Hay una defensa corporativa por parte de los varones y de algunas mujeres que tampoco son solidarias ante estas cuestiones.
PG: La encuesta que crearon con la doctora Paula García es de carácter informal ¿Deberían formalizarla?
MC: Por suerte la encuesta despertó gran interés en otras asociaciones de juezas y fiscales de varias provincias. Es un tema que hay que visibilizar no solo a nivel federal, sino a nivel nacional. El paso a seguir, sin dudas, es crear un protocolo para evitar este tipo de situaciones y tener una red de contención con voluntarias que con una primera escucha asegure privacidad y acciones eficientes. Lo importante es seguir con el proyecto, que en su momento originó la doctora Argibay con su equipo, para evitar este tipo de situaciones y asegure acciones eficientes.
PG: Además, creo que cuanto más se profesionalizan este tipo de investigaciones también se pueden quedar tranquilos aquellos varones que son inocentes, y que no paguen justos por pecadores. La informalidad de las denuncias puede provocar que la misma no tenga validez. Un equipo interdisciplinario como el que ustedes proponen intuyo que evitaría que esto no se convierta en una cacería de brujas ¿Estás de acuerdo con esto?
MC: Exacto. No se trata de una cacería de brujas, sino de proteger a la víctima. Ese grupo de profesionales puede evaluar la gravedad del caso, si se puede establecer o no una instancia de conciliación, siempre guardando confidencialidad.